Diseñar un espacio de salud no es simplemente resolver circulaciones, normativas o programas técnicos. Es pensar en un entorno que, inevitablemente, nos va a afectar. Porque los edificios –aunque no hablen– nos envían mensajes.
A través de la escala, de la luz, del silencio o del ruido, del acceso, de los materiales, de lo que vemos al entrar o al esperar, el espacio construido provoca reacciones en nosotros, aun sin que lo notemos del todo.
El lema de esta edición del anuario, “El diseño más allá de la funcionalidad”, nos invita a enfocarnos justamente en esa dimensión sensible. Agradezco sinceramente a la Comisión Directiva de la AADAIH por haberme confiado la coordinación de esta edición, que reúne una variedad de voces y miradas con un punto en común: una arquitectura hospitalaria capaz de cuidar no solo el cuerpo, sino también el estado emocional de las personas.
En los textos que componen esta publicación, se percibe una búsqueda compartida. Una búsqueda por un diseño que trascienda lo técnico y abrace lo humano, lo cotidiano, lo emocional.
En ese sentido, este número del anuario se honra con la participación de Herzog & de Meuron, uno de los estudios de arquitectura más influyentes del mundo. Galardonados con el Premio Pritzker en 2001, comparten aquí su proyecto para el Hospital Infantil Universitario de Zúrich, acompañado por citas y reflexiones que amplían la mirada sobre el vínculo entre espacio, salud y experiencia emocional.
Su obra no solo representa un altísimo nivel arquitectónico, sino también una postura ética sobre cómo deben ser pensados y habitados los entornos de cuidado. Su inclusión realza el carácter internacional de esta edición y aporta una profundidad conceptual invaluable.
El Arq. Pablo Nuñez Paz, con la propuesta del Hospital de La Paz en Madrid, organizada en torno a patios y espacios intermedios, muestra también cómo la arquitectura puede convertirse en parte activa de la ciudad. Albert Vitaller, en su trabajo sobre centros de salud, nos recuerda que la experiencia del paciente comienza mucho antes de ingresar al consultorio: en la calle, en el hall, en la espera. Pinearq va más allá y plantea que el diseño puede ser un puente hacia la comunidad, generando vínculos multigeneracionales a través de espacios compartidos.
AFS Arquitectos, con su propuesta de diálogo con el entorno, nos invita a reflexionar sobre la tensión entre la arquitectura contemporánea y la memoria histórica en contextos sensibles como Buenos Aires, un reto que habla de respeto y contemporaneidad en equilibrio.
Enero Arquitectura, en cambio, nos interpela desde el presente para pensar el futuro. Nos alerta sobre la transformación profunda que provocará la incorporación creciente de inteligencia artificial en los procesos sanitarios. Esa transformación no será solo operativa, sino también espacial: áreas ambulatorias que tenderán a reducirse, sectores de alta complejidad que se expandirán, y la necesidad de prever nuevos espacios para robots, equipamiento autónomo y tecnologías emergentes. Este escenario obliga a repensar cómo proyectamos hospitales hoy, sabiendo que muchas de sus funciones y requerimientos físicos van a cambiar aceleradamente.
Elvira Contreras aporta el conocimiento técnico y la precisión de una obra que debe construirse sin detener su funcionamiento: un verdadero desafío de ingeniería hospitalaria. Luciana Borgatello pone el foco en algo tan vital como sutil: la luz y su influencia en el ciclo biológico, proponiendo un diseño consciente de sus efectos sobre pacientes y personal. Guadalupe González Nagy, desde la gestión de equipamiento, nos recuerda la importancia de integrar lo técnico desde el inicio: no como accesorio del proyecto, sino como parte central de la experiencia de cuidado.
Y como cierre simbólico, el trabajo sobre el Centro Kálida Sant Pau —firmado por Benedetta Tagliabue— retoma una idea poderosa: que la belleza también puede sanar, y que el diseño emocional no es una concesión estética, sino una herramienta real de cuidado.
Junto a estas contribuciones, el anuario reúne una rica diversidad de enfoques, proyectos y reflexiones. Arquitectos y equipos como Angelo Bucci; Sérgio Luiz Salles Souza de Brasil; JBP-Arquitectos, y Alberto Marjovsky de Buenos Aires, y muchos otros prestigiosos estudios y profesionales, incluyendo al cirujano Dr. Alejandro Fazio, aportan miradas valiosas que amplían el horizonte temático y geográfico de esta edición. Cada uno, desde distintas escalas, disciplinas o territorios, enriquece esta conversación sobre el diseño hospitalario y su capacidad de acompañar, contener y transformar.
No es posible nombrar aquí a todos los autores y proyectos que forman parte del anuario, pero la pluralidad y profundidad de sus aportes subraya la riqueza de un campo en constante evolución, que demanda una mirada abierta, interdisciplinaria y sensible.
También quiero expresar mi profundo agradecimiento a quienes integran el comité editor de esta edición, por su compromiso, su mirada crítica y su generosa colaboración en cada etapa del proceso. Muy especialmente, a los miembros de la Delegación Córdoba, cuyo acompañamiento fue clave para poder llevar adelante esta tarea con el entusiasmo y la dedicación que merece.
Este anuario no pretende ofrecer soluciones cerradas. Lo que propone es abrir una conversación sobre cómo el espacio impacta en quienes lo habitan. En un hospital, donde las emociones están siempre a flor de piel, esos mensajes silenciosos que envía la arquitectura pueden generar calma o ansiedad, seguridad o desconcierto, contención o distancia.
El desafío es entonces no solo diseñar espacios que funcionen, sino espacios que comuniquen, y que lo hagan bien. Porque si el edificio inevitablemente va a decir algo, más vale que sea un mensaje de acompañamiento, de claridad, de humanidad.




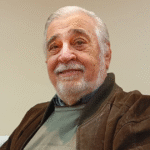
GIPHY App Key not set. Please check settings